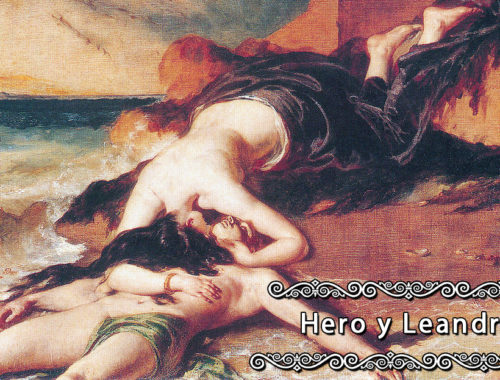Dioniso y Ámpelo
Ámpelo era un joven, hijo de ninfa y sátiro, que vivía en las montañas de Frigia. De la misma edad que Dioniso, aunque incluso más bello que el dios, ambos muchachos se convirtieron en compañeros de juego y se divertían luchando, cazando o haciendo carreras. Dioniso, enamorado de Ámpelo, solía dejarle ganar para contentarlo.
Mas Ámpelo no era consciente de la naturaleza divina de su compañero, ya que este procuró ocultársela para no asustarlo. Pues Dioniso conocía de sobra el aciago destino que habían sufrido otros jóvenes amantes de dioses como Jacinto o Ganimedes y, por ello, temía constantemente por la vida de Ámpelo.
Inconsciente de tal preocupación, Ámpelo solía llamar la atención de su querido Dioniso apareciendo ante él montando todo tipo de animales salvajes: osos, tigres, leones… si bien su amante, que había recibido un presagio relacionado con tal bestia, siempre le aconsejó que se guardase de los toros.
Pero un día Ate, diosa del engaño y las desgracias, se apareció ante Ámpelo convertida en muchacho. La diosa, guiada por la celosa Hera, persuadió a Ámpelo para que montara un toro y así impresionar a Dioniso.
Y tan poderoso se sentía a lomos del boyante toro que Ámpelo miró hacia la Luna y se rió de ella: «Siente envidia de mí, Selene, conductora de bueyes, pues ahora yo también tengo un magnífico toro que me lleve.»
Selene, ofendida por la arrogancia de aquel mortal, mandó un tábano contra el toro. Al sentir la dolorosa picadura del insecto, el enfurecido toro comenzó a correr desbocado colina arriba. Ámpelo intentó infructuosamente hacer frenar al animal, pero este comenzó a retorcerse y hacer cabriolas hasta que el joven cayó violentamente de su lomo, partiéndose el cuello contra las rocas. Pero el toro, que seguía furioso, hizo rodar el inerte cuerpo del jinete con sus cuernos hasta clavar profundamente uno de los pitones, bañando el cadáver de Ámpelo en roja sangre.
Avisado por un sátiro que lo había visto todo, Dioniso corrió rápido como el viento hacia su malogrado amante. Pensando que quizá aún estuviera vivo, lo cubrió con pieles y vertió dulce ambrosía sobre sus heridas. Pero a pesar de conservar toda su antigua belleza, nada pudo hacerse por reanimar a Ámpelo.
Dioniso rompió en lágrimas, y tales fueron sus lamentos que estos llegaron a oídos de las Moiras. Átropos, la mayor de ellas, conmovida por Dioniso, lo tranquilizó con estas palabras: «Ámpelo vivirá, tenlo por seguro. Aunque haya muerto no atravesará las aguas del Aqueronte, pues yo convertiré a tu amor en un dulce néctar que encienda el deseo de beber.»
A continuación, del cuerpo inerte de Ámpelo (nombre que significa «cepa de vid») empezaron a crecer ramas rebosantes de uvas. Y Dioniso, tomando el racimo de la vid, sacó el zumo del purpúreo fruto, obteniendo una embriagante bebida. Su sabor dulce, procedente de la ambrosía que había vertido sobre las heridas de Ámpelo, deleitó al divino Dioniso, quien desde entonces, y para siempre, se convertiría en dios del vino.

Aquiles y Pentesilea

La muerte de Heracles
Te puede interesar

El sacrificio de Políxena
02/02/2025
Aura y el castigo de Ártemis
14/09/2020